Chile
Chile aprobó la reducción de la jornada laboral: La medida comunista atenta contra la productividad y el mercado informal
Tras una votación en el Congreso, se aprobó la propuesta del Partido Comunista de reducir el límite permitido para la jornada laboral legal, bajando de 45 a 40 horas semanales. Se trata de una de las principales propuestas de campaña de la izquierda extremista y del presidente Boric.

El Gobierno de Gabriel Boric reunió los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar una polémica reducción en el límite legal de la jornada laboral, que disminuye de 45 horas semanales a solo 40 horas a partir de la reforma. En otras palabras, la nueva ley prevé trabajar cuatro días de la semana y descansar tres.
La legislación fue aprobada en el Congreso tras una votación de un proyecto de ley presentado por Boric. Los cambios se aplicarán de manera gradual, ya que incluso el propio oficialismo se muestra temeroso de los posibles efectos de los cambios en relación al empleo, productividad e informalidad.
En 2023, la jornada laboral legal se reducirá a 44 horas semanales a partir del 1ro de mayo. Esto durara hasta el tercer año de la vigencia de la ley, cuando en 2025 se prevé la reducción a 42 horas semanales. Luego, pasados los 5 años de la ley, a partir del 1ro de mayo de 2027, se completará la reducción a 40 horas. Se verán afectadas todas las jornadas reguladas por el Código de Trabajo chileno sin excepción.
El impacto de la ley promete ser severamente negativo para el mercado laboral de Chile. En principio, una reducción forzosa de la jornada laboral provocaría un ajuste vía precios (en este caso, los salarios) para compensar la caída de la productividad.
La ley prevé este hecho y establece la prohibición explícita de la reducción de salarios tras la vigencia de la reforma. Sin embargo, esto solo ocurre para los contratados hasta el 1ro de mayo, y a partir de ahora, todos los nuevos contratos laborales que se firmen en Chile se harán a un salario que se ajuste a la menor carga laboral.
Estas regulaciones también impactaran alentando fuertemente la contratación informal, y con ello un incentivo para la evasión impositiva al sistema previsional del mismo modo en que ocurre en Argentina. Esto se añade al aumento de las cargas patronales entre 2016 y 2018, y el proyecto de reforma tributaria de Boric que propone nuevamente aumentar los impuestos al trabajo.
Suponiendo una estructura salarial relativamente estable, el costo laboral asociado a las personas que verán reducida su jornada semanal se incrementará sustancialmente, eliminado incentivos para la nueva contratación, la transformación de las empresas para volverse capital-intensivas en lugar de intensivas en trabajo, y una menor productividad para el conjunto de la economía en los casos en donde no pueda producirse una adaptación adecuada.
La evidencia empírica muestra que es correcto reducir las jornadas laborales a medida que el cambio tecnológico y el aumento de la productividad en las economías más desarrolladas lo va permitiendo, pero de ninguna manera esto puede ocurrir de manera unilateral por una regulación del Estado sin un impacto en los precios de la economía.
Por lo tanto, el aumento de los topes laborales legales en estos países no provocan una reacción real en los mercados porque estos ya se adaptaron por sus propios medios y respaldando sus propios incentivos.
Pero muy por el contrario de lo que ocurre en estos países, la productividad laboral de Chile no solo justifica un cambio legal semejante, sino que además sugiere que realmente se trabaja poco tiempo en relación al que podría trabajarse. Es el cambio tecnológico y el desarrollo económico los que posibilitan la reducción natural de la jornada laboral, y no la aplicación forzosa por medio de una ley.
La economía chilena no transitó el grado de desarrollo tecnológico y productivo que ostentan las economías de los países desarrollados, pero aún así el Gobierno del presidente Boric pretende forzar los mismos resultados poniéndolo por escrito en una ley.
Argentina
Chile comienza a preocuparse porque Argentina se rearma con Milei y se perfila nuevamente como potencia en la región
El proyecto de la base naval integrada junto a Estados Unidos en Ushuaia, que será la mas cercana a la Antártida, además del rearme que lanzó el presidente Javier Milei, encendieron las alarmas en el país andino.

Mientras el presidente Javier Milei trabaja para solucionar los problemas económicos, lograr un crecimiento sostenido, y modernizar a las Fuerzas Armadas, las autoridades chilenas están comenzando a observar con creciente preocupación los planes de Milei para Tierra del Fuego y la Antártida.
Además de la compra de los F-16, nuevos vehículos armados y nuevo armamento, la anunciada creación de una “base naval integrada” de las tres Fuerzas argentinas en cooperación con Estados Unidos, esta semana se llevó a cabo un ejercicio de adiestramiento del Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM4) en las costas del canal Beagle que levantó las alarmas en el gobierno de Gabriel Boric.
El personal perteneciente al Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM4), dependiente de la Fuerza de Infantería de Marina Austral, llevó a cabo un adiestramiento helitransportado en las costas del Canal Beagle junto con un helicóptero Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, que forma parte del Grupo Aeronaval Embarcado a bordo del rompehielos ARA “Almirante Irízar”.
“Ushuaia es la capital de Tierra del Fuego. ¿Y de qué más? Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y todo el espectro marítimo. Fue el acto de mayor soberanía que se hizo en los últimos 40 años. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale, que la saquen del ángulo“, dijo el presidente sobre estas recientes acciones en una entrevista con Alejandro Fantino.
Estas acciones por parte de Argentina generaron preocupación en la Cancillería chilena, liderada por el socialista Alberto Van Klaveren. Según indicaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto la reclamación argentina como la chilena sobre la Antártida son “históricas y están reguladas por el Tratado Antártico, el cual congela las disputas territoriales entre los países firmantes“.
La Cancillería chilena afirmó que la base naval anunciada por Milei está principalmente orientada a fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y destacó con preocupación que en las declaraciones del Presidente Milei se hizo una mención explícita a Malvinas.
En este contexto, la oposición chilena intenta presionar al presidente Gabriel Boric para que empiece a tomar decisiones propias y empiece una escalda armamentística para no perder poderío frente a la Argentina. “Milei y Biden van rumbo a una alianza estratégica que reconoce la importancia geopolítica del austro del mundo. Mientras tanto, se está quedando Chile atrás, muy atrás”, escribió el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic.
Incluso, el diputado socialista Tomás de Rementería, titular de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso chileno, instó al presidente argentino a “leer un tratado antártico y saber que la Antártica no tiene que ver con nada militar”.
“Acá hay un tratado que define principios, no hay una disputa, sino que hay pretensiones que están congeladas”, agregó. En ese sentido, consideró que “debería asesorarse mejor Milei porque no todo esto es una competencia brutal por quién gana mejores o peores posiciones, esto no es una pasada de gol; acá hay una situación“.
“Chile tiene una presencia en la Antártida y no marcada por el militarismo, sino por la investigación científica, la cooperación, que son realmente lo que define la presencia de cualquiera en la Antártica”, dijo con mucho miedo.
Por su parte, el diputado Jorge Brito, del partido izquierdista Revolución Democrática, afirmó que estaban “viendo con preocupación que Estados Unidos, mediante el Comando Sur“, había iniciado “una campaña agresiva para estimular la carrera armamentista en Sudamérica” y habló de la base que proyectan los argentinos.
“Lamento que el presidente de Argentina, el señor Milei, ceda soberanía a Estados Unidos abriendo, además, un dilema de seguridad entre dos pueblos hermanos“, dijo siguiéndole el juego a la izquierda argentina.
“Chile y Argentina van a prosperar cuando colaboren y no cuando desperdicien dinero en carreras armamentistas que no tienen mucho que ver con el interés de nuestros propios pueblos y sí tienen que ver más con el decaimiento de Estados Unidos y la competencia que proviene de China“, adicionó.
Cabe recordar que la República Argentina reclama el “Sector Antártico Argentino” en virtud de múltiples elementos, entre los que se destacan la contigüidad geográfica y continuidad geológica con el territorio argentino; la instalación y ocupación permanente de bases antárticas y el desarrollo de actividad científica por más de un siglo; y la herencia histórica de España, entre otros, por lo que la iniciativa del presidente Milei de construir una base naval integrada respalda el reclamo argentino y la soberanía sobre la Antártida.
Pareciera ser que Chile, un pais que colaboró con el Reino Unido durante la guerra de las Islas Malvinas, traicionando a su pais vecino, ahora está cada vez mas preocupado por el rearme militar de Argentina. En buena hora.
De Kevin Frank para La Derecha Diario.
Chile
La Justicia chilena reveló los vínculos entre la CAM mapuche con el régimen cubano y las FARC para obtener armas
Los mapuches miembros del grupo terrorista del sur de Chile cuentan con armas de guerra para sus ataques, pero a medida que se quedan sin municiones y se les rompen los fusiles, son abastecidos por Cuba y la selva colombiana.

La justicia chilena ha descubierto alarmantes conexiones del movimiento mapuche terrorista que opera tanto en Chile como en el sur de Argentina tanto con la dictudura cubana, así como con las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), el principal grupo terrorista que engloba a los guerrilleros mapuches, negoció con estas dos fuerzas para obtener armamento bélico y abastecer sus acciones terroristas en el sur de ambos países.
Las pesquisas realizadas por los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) revelaron este riesgoso acuerdo durante el juicio contra Héctor Llaitul, portavoz de la CAM. Esta agrupación armada mapuche ha perpetrado numerosos ataques contra instituciones como escuelas, iglesias, empresas forestales, hospitales y carreteras.
Según informó el medio Mundo Libre, en base a una investigación del diario chileno Bío Bío, fue el examen del teléfono móvil del acusado lo que “permitió recopilar conversaciones sobre un viaje realizado a Cuba con el propósito de adquirir armas de ‘alto calibre’, así como también la tramitación para introducir el arsenal desde Argentina“.
Entre las pruebas presentadas se incluyen fotografías de los ataques que Llaitul utilizó para reivindicar las acciones ante los medios de comunicación. “Peritos de la PDI declararon ante los jueces del Tribunal Oral, donde revelaron las conversaciones mantenidas por Llaitul, incluyendo algunas relacionadas con un viaje a Cuba para adquirir armas de alto calibre y gestiones con personas que las introducían desde Argentina con sus respectivas municiones“, detalla la información.
El fiscal Héctor Leiva, de la Fiscalía de Alta Complejidad, afirmó que “las pruebas presentadas reafirman la acusación contra Héctor Llaitul, además de proporcionar evidencia para otras investigaciones por parte de las respectivas fiscalías“.
Los vínculos de Llaitul con el grupo guerrillero-terrorista colombiano también está documentado. Según un informe de el medio El Líbero, las FARC entrenaron a miembros de la CAM como paramilitares, “tras la supuesta mediación de Manuel Olate, un dirigente del Partido Comunista chileno, ante la guerrilla colombiana“.
La historia de Llaitul se entrelaza con la del Partido Comunista de Chile (PCCh) y su presidente Guillermo Teillier en varias ocasiones. Después de la muerte de Raúl Reyes en 2008, se revelaron correos electrónicos que evidenciaban la relación de los comunistas chilenos con las FARC y “el trabajo de enlace de uno de sus militantes para que miembros de la CAM viajaran a Colombia a recibir entrenamiento paramilitar“.
En ese momento, se supo que los radicales mapuches “viajaron a Colombia en cuatro grupos de dos entre los años 2004 y 2007, con el fin de recibir entrenamiento paramilitar de las FARC“.
Las autoridades colombianas abrieron una investigación penal contra Manuel Olate Céspedes, el presunto enlace entre las FARC y los mapuches. El fiscal Pablo Murcia declaró en 2009 que Olate “servía de enlace a las FARC y coordinaba en Chile a algunas agrupaciones, particularmente de indígenas, asociaciones indígenas en Chile, que recibían instrucción“. Olate fue arrestado en 2010 por la PDI, ya que Colombia solicitó su extradición por sus lazos con la guerrilla.
Mientras se llevaba a cabo la investigación sobre el atentado contra el fiscal Mario Elgueta en 2008, comenzaron a surgir informaciones sobre la entrada a Colombia de ocho líderes de la CAM y su relación con las FARC.
El juicio contra Llaitul, que tiene programadas 29 audiencias, promete revelar más detalles sobre la adquisición de armas de guerra por parte de los mapuches y sus vínculos con La Habana y las FARC. Hasta ahora, se han celebrado siete audiencias, dos de las cuales se centraron en la declaración del acusado.
Argentina
Bullrich anunció un endurecimiento de la frontera con Chile: “Gran parte hoy de la droga que entra a Argentina, entra por Chile”
“Chile tiene una situación de seguridad y de narcotráfico mucho peor de la que tenía hace unos años”, aseveró la ministra, quien confirmó que lanzará un masivo operativo para reforzar la seguridad fronteriza.

Patricia Bullrich, la flamante Ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei, participó esta semana del plenario de comisiones donde explicó ante los diputados las reformas en Seguridad del masivo proyecto de ley que el Presidente envió al Congreso.
Allí, expuso acerca de la política fronteriza que pretende impulsar durante los próximos cuatro años, que implicará fuertes controles no solo de la inmigración ilegal si no que del tráfico de drogas. Para este último, sorprendió a la audiencia culpando a Chile de ser una de las principales puertas de ingreso de estupefacientes al país.
“Tenemos que avanzar en coordinación con Chile porque Chile tiene una situación de seguridad y tráfico de drogas mucho peor que la que tenía hace algunos años“, dijo la ministra en una clara referencia al deterioro de la lucha contra el narcotráfico desde que el comunista Gabriel Boric llegó a la presidencia en ese país.
Bullrich anticipó que mientras Chile mantenga un insuficiente control fronterizo, la política argentina deberá endurecerse: “Vamos a implementar una política diferente en las fronteras con Chile, que son fronteras controlables.”
En una entrevista con Radio Milenium después de su exposición, Patricia Bullrich afirmó que está trabajando en coordinación con las Fuerzas Armadas argentinas para llevar a cabo operaciones destinadas a prevenir el desarrollo del tráfico de drogas y desmantelar las redes de distribución del narco entre Chile y Argentina.
Así, indicó que están “trabajando en un plan de desarrollo sobre métodos disuasivos de las fuerzas armadas en las fronteras. En el transporte de tropas, radares. Es algo que todavía no está terminado, recién comienza a discutirse; cuando estemos en condiciones, lo vamos a dar a conocer”, anticipó.
“Conocemos perfectamente la frontera, ya hemos puesto en pocos días en marcha todas las cámaras que estaban apagadas. Si quieren les muestro en mi teléfono, como podemos mirar hoy todos los pasos, hemos trabajado ya un movimiento de presión sobre las fronteras”, sostuvo.
“Y nuestro objetivo es trabajar, tenemos un núcleo que lo llamamos GOC que es un grupo de operaciones especiales trabajando en todo lo que es la frontera, en el comercio ilegal, en la trata de personas”, añadió.
-

 Economíahace 1 semana
Economíahace 1 semanaSe derrumba la inflación sin controles de precios: La suba de precios ya es la más baja desde octubre del año pasado
-

 Argentinahace 2 semanas
Argentinahace 2 semanasArgentina deberá pagar una cifra millonaria tras perder un juicio por la estatización de las jubilaciones, impulsada por Cristina Kirchner
-

 Argentinahace 2 semanas
Argentinahace 2 semanasArgentina se rearma: Tras la compra de los F16 y el Hércules, Petri negocia la compra de LAVs neozelandeses y Strykers estadounidenses
-

 Argentinahace 1 semana
Argentinahace 1 semanaEn Carrefour no existe más la inflación: El supermercado anunció que no subirá más los precios por 3 meses
-

 Argentinahace 4 días
Argentinahace 4 díasEs hora que la UBA empiece a cobrarle matrícula a los estudiantes extranjeros para mejorar los sueldos de docentes y las instalaciones
-

 Argentinahace 2 semanas
Argentinahace 2 semanasBase China en Neuquén: Los vecinos denuncian un hermetismo total y efectivos militares en suelo argentino
-
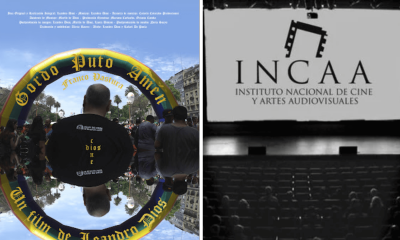
 Argentinahace 1 semana
Argentinahace 1 semanaEl Gobierno de Milei suspendió 1.308 películas que iban a recibir subsidios del INCAA, entre ellas “Gordo Puto, Amén”
-
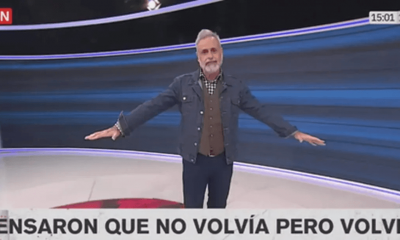
 Argentinahace 2 semanas
Argentinahace 2 semanasJorge Rial, el eunuco que construyó una docena de medios para vivir de la pauta oficial, se está quedando sin plata



















