Argentina
Milei propuso que el CONICET sea financiado por privados: El colapso total de la comunidad científica bajo control estatal
El precandidato presidencial de La Libertad Avanza aseguró que, si gana las elecciones, el Estado dejará de financiar a los investigadores que dependen del organismo.

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, planteó que en caso de ganar las elecciones del 22 de octubre cerrará el Ministerio de Ciencia y Técnica y privatizará el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el organismo estatal que emplea decenas de miles a los científicos e investigadores.
“Que la Ciencia y la Tecnología queden en mano del sector privado”, dijo Milei, mientras tachaba del organigrama al Ministerio de Ciencia y Técnica. "Y que el Conicet quede en manos del sector privado", sentenció.
Ante el ataque de pánico que le generó esta propuesta al periodista Jony Viale, respondió: "que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio, como hace la gente de bien". Y cerró: "Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas. Ganarás el pan con el sudor de tu frente”.
Históricamente, la ciencia ha recibido el respaldo del Estado durante épocas de máxima urgencia, como en Guerras y pandemias, y no hay dudas de que ha dado pasos gigantes en esos momentos. De hecho, los avances científicos más grandes de la historia, como el radar, el internet, o la tecnología nuclear, se originaron en investigaciones militares.
Sin embargo, en Argentina, desde 1958, durante el gobierno de facto de Aramaburu, el ganador del Premio Nobel Bernardo Houssay (quien ganó su premio antes que exista dicho organismo) se decidió crear un Consejo Nacional de Científicos, con una fuerte impronta en la investigación de ciencias biológicas y de la salud.
Por décadas, el CONICET cumplió su función, y el gasto de esta entidad nunca tuvo un impacto significativo sobre el gasto público, pero desde la llegada al poder del kirchnerismo en 2003, se decidió convertir a la institución en un aguantadero de la militancia.
El presupuesto del CONICET se fue por las nubes, y la proporción de investigadores de ciencias duras y ciencias sociales se inclinó fuertemente por las corrientes blandas, destruyendo el próposito original del Consejo, que era investigar sobre cuestiones de salud, que no siempre reciben el apoyo del sector privado en los tiempos que son necesarios para algunas enfermedades.
Por ejemplo, en 2016, cuando asumió Mauricio Macri, había unas 25 mil personas trabajando en el CONICET, pero solo habían presentado 90 patentes científicas en el último año, uno de los peores rendimientos de su historia.
El organismo es comparado muchas veces con otras grandes organizaciones estatales científicas de otros países del mundo, como por ejemplo la NASA, pero esta es una comparación que deja mal parado al CONICET. Mientras que la institución de investigación argentina cuenta con 25.100 empleados, la NASA opera con menos de 17.000, en un país con 10 veces más de personas que la Argentina.
Para tener dimensión del descontrol en el CONICET: en 2015, 810 “investigadores” presentaron papers sobre el peronismo, 480 sobre los Kirchner y 148 sobre Marx. En comparación: ese año, sólo 40 investigadores del Conicet buscaron la cura contra el cáncer.
En 2022, el organismo tuvo erogaciones por $80.000 millones de pesos, que hoy equivaldría a $128.000 millones de pesos, solamente ajustando por inflación, un masivo nivel de gasto público que no se condice de ninguna manera con la realidad de Argentina.
Macri intentó hacer un recorte del presupuesto pero claudicó ante las protestas y terminó devolviéndole gran parte de los recursos que le había quitado. Milei quiere evitar esto, directamente privatizando todo el organismo.
Para entender qué tan podrido está el CONICET, estos son algunos de los "papers" que presentaron y con el que justificaron sueldos siderales, mucho más altos que el salario promedio de mercado para los argentinos que viven en el sector privado.
Los más destacados:
El ano dilatado de Batman: apuntes para una investigación sobre archivos de odio y borramiento de las disidencias sexo-genéricas.

Cruela Devil: mirando Disney con mis alumnos.

Representaciones sociales en el cine infantil: Nacionalidad, raza, cultura y clase en El Rey León.

Los manteros senegaleses ante el allanamiento en Once.

La difusión social del fútbol en Rosario.

Ingeniería institucional del Poder Judicial y Justicia Legítima.

Las manos de todos los negros arriba.

Los Cumpleaños en los Mc Donalds.

El fútbol como espectáculo de masas.

Jóvenes travestis en la escuela secundaria.

Vidas Queer, nazismo y dictadura: sexualidad en textos alemanes y argentinos.

El rock chabón.

Star Wars: lógica anti-cristiana y budismo.

La nueva izquierda en América del Sur.

En tetas hay paraíso: La desnudez como arma política.

Democratización de la comunicación durante el gobierno de Cristina.

El líder como hombre común: reflexiones en torno al liderazgo de Daniel Scioli.

Las aventuras sado-masoquistas de un "lion in cage": Una lectura queer de la obra ‘El Mendigo chupapijas’.

Argentina
La Justicia investiga otra megacausa contra los piqueteros: Hay más de 1.000 denuncias sobre extorsiones para ir a las marchas
La causa recayó en el juez Ariel Lijo, quien ordenó diversos informes y declaraciones testimoniales. Por el momento, Patricia Bullrich confirmó que se judicializaron más de 10 mil casos.

La causa judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello y que puso contra las cuerdas a los principales grupos piqueteros por extorsionar a los beneficiarios de planes sociales para que vayan a las marchas para seguir cobrando el programa.
Esta semana comenzó con una serie de allanamientos en la causa que engloba al Polo Obrero, pero no es la única que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Su colega Ariel Lijo tiene a cargo otra mega causa por los mismos delitos.
En ese expediente, según se pudo saber de fuentes judiciales, hay más de 1.000 denuncias ingresadas a través del call center de la línea 134. La causa que tramita en el juzgado de Lijo, incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei.
Una fue de las protestas del 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía.
Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.
El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA).
La marcha de ese día fue masiva, aunque el acatamiento al paro fue dispar en varios rubros. Junto a los gremios, se movilizaron los grupos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, organizaciones de izquierda como el MST, el FIT Unidad, y el Plenario Sindical Combativo.
Argentina
"Se les acabó la luna de miel": Por fin separaron a las asesinas de Lucio Dupuy, que estaban viviendo juntas en la cárcel
Magdalena Espósito Valenti abandonó la cárcel de San Luis custodiada por el Servicio Penitenciario Federal. La separación de las asesinas era algo reclamado por la familia de Lucio.

Las mujeres condenadas a perpetua por el homicidio y abuso sexual de Lucio Dupuy fueron separadas por decisión de la Justicia de La Pampa, y tras la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que sean movidas a una cárcel federal.
Se trata de Magdalena Espósito Valenti, madre del nene de 5 años asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021, y su novia Abigaíl Páez, quienes estaban conviviendo juntas en una cárcel de San Luis.
Ambas estaban alojadas en la misma celda del Complejo Penitenciario de San Luis, hasta esta madrugada, cuando la primera fue trasladada por el Servicio Penitenciario Federal al Complejo Penitenciario Federal N° 6 ubicado en Lujan de Cuyo, Mendoza.
Desde que fueron detenidas, la familia de Lucio reclamaba que cumplan la pena en prisiones diferentes. “Están de luna de miel”, solían denunciar los abuelos del niño asesinado al respecto.
La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de X un mensaje al respecto. "Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy", tituló, y explicó: "Lo mataron su madre y su novia. Se lo sacaron a su abuelo y a su tía. Lo torturaron hasta matarlo. En su declaración, la pareja asesina confesó que Lucio era "el obstáculo": así le decían para estar juntas y por eso lo mataron".
"Estaban juntas en la cárcel de La Pampa, lo que para el abuelo y la tía era darles un beneficio y no una pena. Por eso, nos pidieron separarlas y así lo hicimos", expresó la ministra.
"Ahora ya están separadas, en dos cárceles en provincias distintas, y pasarán hasta el último día de sus vidas encerradas y sin verse. Las responsables de su sufrimiento y el de toda su familia van a tener su merecido, y Lucio y su familia van a tener justicia", concluyó el mensaje.
El crimen de Dupuy
El trágico suceso que involucra a Lucio Dupuy tuvo lugar en la noche del viernes 26 de noviembre de 2021, cuando fue llevado al Hospital Evita de la capital pampeana por su madre y su pareja, mostrando múltiples y graves lesiones. En un estado crítico y con apenas signos vitales, los esfuerzos médicos por reanimarlo resultaron infructuosos, y su fallecimiento fue confirmado minutos después. Posteriormente, en el juicio que enfrentaron, se demostró que las mujeres mintieron ante los médicos, alegando que habían sido víctimas de un robo y que los asaltantes también habían agredido a Lucio. Esta versión falsa condujo a la intervención de la Policía provincial, resultando en la detención de Magdalena y Abigail.
La autopsia reveló que la causa de la muerte fue una "hemorragia interna" inducida por las brutales agresiones sufridas por Lucio. Además, se descubrió que el niño presentaba tanto lesiones antiguas como recientes, habiendo sido tratado previamente por fracturas de brazos y dedos en varios centros de salud. Su cuerpo exhibía evidencias de golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillos.
Ambas mujeres fueron sometidas a juicio y el 17 de febrero de 2023, el Tribunal de Santa Rosa, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, las condenó a cadena perpetua.
Magdalena Espósito Valenti, la madre, fue encontrada culpable como autora material del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y el ensañamiento. Por su parte, Abigail Pérez, su pareja, fue condenada como autora material del delito de homicidio doblemente calificado por la alevosía y el ensañamiento, y además, culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser la tutora y por tratarse de una víctima menor de 18 años de edad.
El 26 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó las condenas y agregó el delito de abuso sexual a la condena de la madre. El 3 de mayo fue promulgada la Ley Lucio (27.709), que busca prevenir y detectar tempranamente situaciones de vulneración de los derechos de los niños y adolescentes.
Argentina
Un joven argentino murió peleando contra terroristas en la Franja de Gaza: tenía 20 años y se había enlistado en las Fuerzas de Israel
La AMIA confirmó la noticia. Se llamaba Ilán Cohen, pertenecía al batallón 202 y falleció durante un enfrentamiento bélico al norte de la Franja de Gaza contra terroristas de Hamás.

El gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, emitió un comunicado a través de Twitter, donde reveló la triste noticia de la muerte de Ilán Cohen, un joven argentino de 20 años que se había enlistado en las Fuerzas de Defensa de Israel y combatía al norte de la Franja de Gaza.
Cohen, nacido en Argentina, había prestado su servicio como paracaidista en el Batallón 202, y falleció el miércoles por la mañana en un combate contra guerrilleros de Hamás. La familia viajará de urgencia para estar presente en el último adiós.
“Recibimos la estremecedora noticia de la muerte de Ilán Cohen, un joven argentino que formaba parte de las Fuerzas de Defensa de Israel y falleció combatiendo en Gaza. Abrazamos a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor, y rezamos por la elevación de su alma”, expresó el rabino a través de un tuit, junto a una imagen del soldado, donde se lo puede ver con el uniforme militar.
Ilán es hijo de David Oscar y Adriana Edith Zac, solía asistir a la comunidad judía del Templo Ajdut Israel, en el barrio porteño de Belgrano, donde celebró su bar mitzvá en 2017, según indicó Eliahu Hamra.
La AMIA confirmó que el padre de Ilán, y uno de sus hermanos, abordarán un vuelo de urgencia desde Ezeiza en las próximas horas. “Les informó la desgarradora noticia del cónsul israelí, y mañana viajará también su madre”, comentó, mientras les brindan contención en este desolador momento.
El grupo terrorista Hamás secuestró a 21 argentinos en su ataque al sur de Israel el pasado 7 de octubre, donde asesinaron a más de 1.500 judíos en cuestión de horas, en la peor masacre en contra de la comunidad desde el Holocausto.
Ilán, como tantos judíos a lo largo del mundo, se postularon para ser parte de las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel, y poder pelear en contra de los guerrilleros palestinos.
Su muerte se da en la recta final del combate en la Franja, donde Hamás ya ha entrado a la ciudad de Rafah, el último bastión del terrorismo islámico en el territorio palestino. El ejército de Israel dijo que las tropas habían matado a "un gran número de terroristas" en su último combate en Jabalia.
La ONU dice que casi 600.000 personas que se refugiaron han sido desplazadas desde el inicio de una operación terrestre israelí en las afueras del este de la ciudad hace nueve días, incluidas 150.000 personas en las últimas 48 horas.
-

 Argentinahace 2 semanas
Argentinahace 2 semanasFuncionarios K de la Secretaría de Trabajo trituraron documentos clave cuando se enteraron de que los iban a echar
-
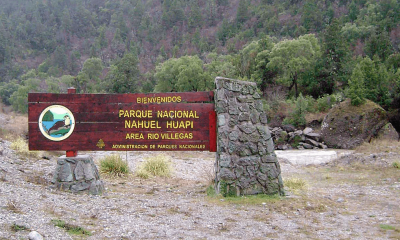
 Argentinahace 2 semanas
Argentinahace 2 semanasMilei restituyó a Parques Nacionales tierras que Alberto Fernández le había cedido a grupos mapuches
-

 Argentinahace 1 semana
Argentinahace 1 semanaLa gran idea de la CGT para combatir a Milei: Hacer un paro general y dejar sin colectivos, subtes ni trenes a los trabajadores
-

 Argentinahace 2 semanas
Argentinahace 2 semanasEl Gobierno de Milei rebaja aranceles para heladeras, lavarropas y neumáticos: Los lleva al valor más bajo que permite el Mercosur
-

 Argentinahace 5 días
Argentinahace 5 díasUn club de fútbol decidió convertirse en SAD para atraer inversores y la AFA inmediatamente lo expulsó de la Liga Federal
-

 Argentinahace 6 días
Argentinahace 6 díasLa Superintendencia de Salud desmiente a los medios: Continúa la descartelización de las prepagas y la retracción de las cuotas
-

 Argentinahace 1 semana
Argentinahace 1 semanaLa verdadera industrialización: Milei recortó aranceles de importación para fertilizantes, maquinaria y equipos agroindustriales
-

 Argentinahace 5 días
Argentinahace 5 díasEl kirchnerismo dejó la empresa de Trenes Argentinos destruida: En 2023 tuvo 97,5% más gastos que ingresos















